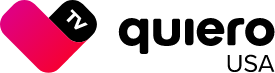Foto: Gobierno de Zapopan vía Facebook
El pan de muerto en México tiene raíces prehispánicas, cuando se elaboraba con amaranto y maíz tostado, conocido como papalotlaxcalli. Este pan se ofrecía a los dioses y simbolizaba figuras como mariposas o deidades, siendo especialmente dedicado a Cihuapipiltin, la protectora de mujeres fallecidas en parto, según explica Erika Méndez Martínez, antropóloga de la UNAM. Durante la colonia, estas recetas evolucionaron hacia panes con miel y formas simbólicas, aunque no fue sino hasta mediados del siglo XX que se documentó el pan de muerto en recetarios formales.
Forma y sabor
El pan de muerto tal como se conoce hoy, con azúcar, mantequilla y toques de naranja, se consolidó en el centro de México. Sus formas, desde bollo con huesos hasta figuras de animales o mujeres con bebés, representan la cosmovisión de cada región, como los sirenas de los chinantecos o los panes rojos que conmemoran difuntos heridos en Guerrero.
Diversificación y globalización
Con el tiempo, el pan de muerto ha viajado por el mundo y se ha adaptado a nuevas formas de consumo, incluyendo churros, malteadas y cereales inspirados en su sabor y estética. Sin embargo, la tradición central persiste: honrar a los difuntos mediante ofrendas que iluminan su regreso al mundo de los vivos el 1 y 2 de noviembre.
El pan de muerto es, así, un alimento que une historia, cultura y comunidad en cada región de México, preservando su significado ancestral mientras se adapta a nuevas generaciones.
Recuperado de: Ciencia UNAM